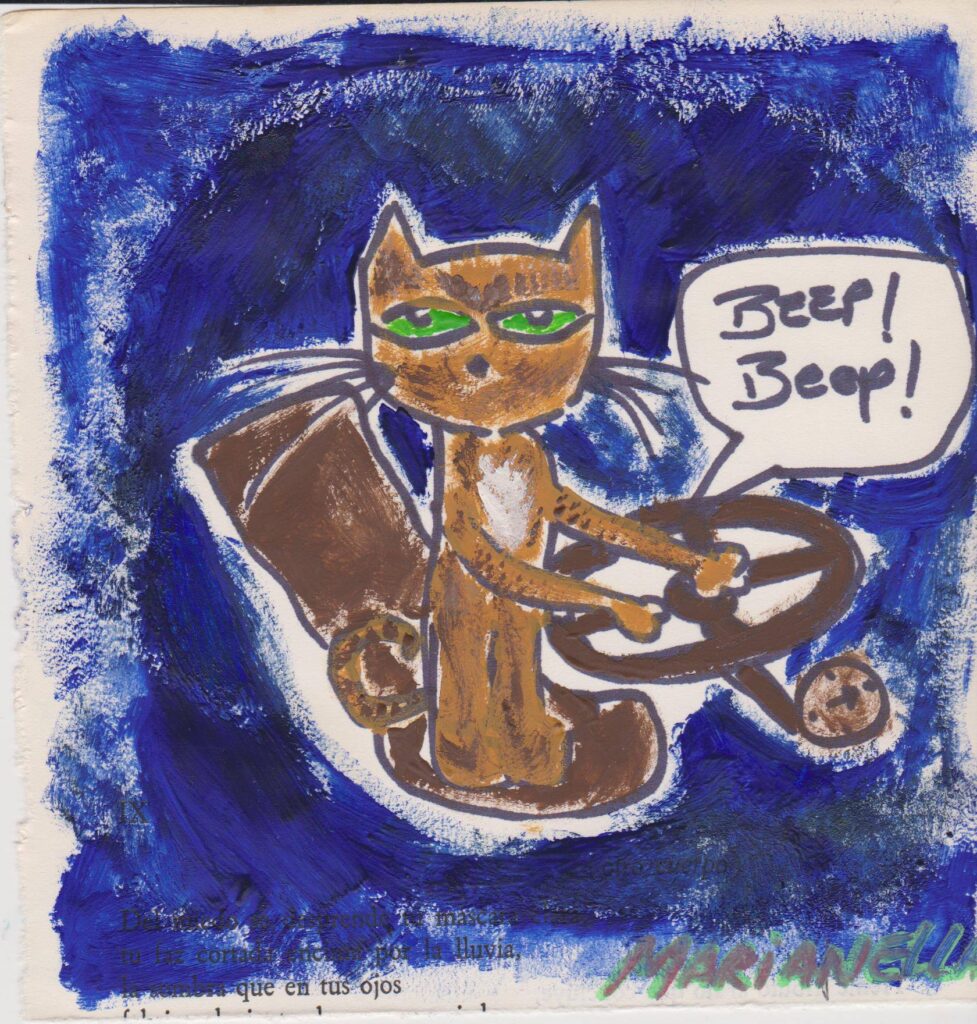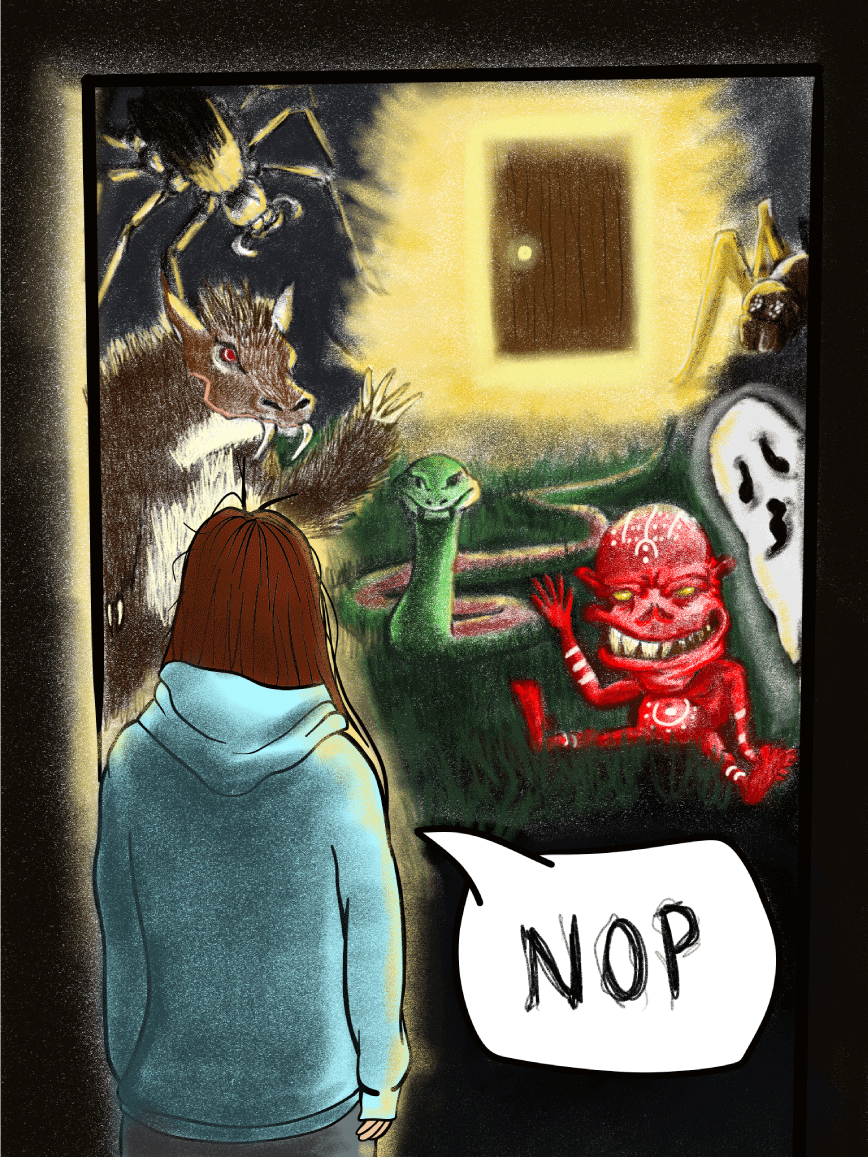Otra noche más sin poder dormir, otra taza de té de menta que no he colado bien, otra vez el silencio inundando cada rincón y otra madrugada que te siento tal vez demasiado cerca.
¿Cómo serán tus ojos, tu boca, tu pelo? Casi puedo oler el perfume de tu aliento y escuchar el murmullo de tu sueño.
Una tenue luz se ha filtrado por debajo de la puerta de mi habitación y me he dado cuenta que tengo mucho tiempo mirándola. No ha desaparecido con las horas y es tan bella, tan geométrica, que no quiero saber de dónde viene, por si la espanto al saberse descubierta.
Me deja mirarla, amarilla ella, fugaz pedazo de emoción.
Que insólito puede llegar a ser el pensamiento cuando el insomnio se disfraza de literatura.
Amor mío ¿Qué más puedo hacer esta madrugada que juega a ser perpetua, si no contarte otra historia?
Hace algún tiempo sentí que los astros habían confabulado a mi favor, o que Afrodita me había guiñado el ojo, o que la bañada con ruda me había resultado, o que la pasada de cuy del chamán del norte me había quitado la mala suerte.
Fue aquella vez que confundí a Roxana contigo, en la terraza de su casa, mientras me contaba que le gustaban los rompecabezas y prendía un cigarrito chistoso.
___________________
“¿Beso? Un truco encantado para dejar de hablar cuando las palabras se tornan superfluas”. – Ingrid Bergman
___________________
La vi por primera vez hace muchos años, en una concurrida discoteca gay de la época.
Iba yo con mis zapatillas nuevas, un pantalón de bolsillos a los lados, que cerraba a duras penas y una chaqueta verde militar que desapareció en alguna casa, bien peinadita y oliendo a demasiada colonia, acompañada de cinco inseparables amigas, que ahora saludo sólo en sus cumpleaños cuando Facebook me lo recuerda.
Entramos dispuestas al ataque, de pesca, de cacería, de trampeo, de “looking for”.
Después de comprar las respectivas jarras de cerveza de dudosa procedencia, hicimos la típica caminata del “haber que hay” alrededor del antro y de pronto, al lado de un parlante gigante retumbante y rodeada de chicas de similar aspecto, estaba ella, bailando con los ojos cerrados como si nadie más estuviera allí, sumergida en el humo de cigarro en el que antes nos envolvíamos en todas las discotecas, el que era la prueba del delito en el olor de la ropa al otro día, por lo que sabían nuestros viejos que estuvimos de juerga, como un holograma perfecto, moviéndose torpe y llamativamente debajo de las luces psicodélicas que la hacían parecer una rock star que intentaba pasar desapercibida.
Su pelo rubio se meneaba ajeno a su cintura dejando por segundos al descubierto su rostro adolescente, bellamente dibujado en un anime de Sailor Moon o salido de una revista gringa.
Me quedé de una sola pieza, observándola, con el vaso en la mano derecha que dejé de sentir, hasta que escuché las pifias de mis amigas por haber derramado el apreciado líquido elemento.
– ¡Mira! Con cara de pirata que encontró el tesoro, dijo una de las chicas, con dificultad para pronunciar la R, de mi grupo, dirigiendo su esquelético dedo hacia el grupo de chicas de pinta de colegio católico privado, donde estaba ella, la pequeña inspiración de cualquier cuento de hadas o de alguna fantasía porno.
– ¡Mira, mira! repitió graciosamente nuestra compañera, dando saltitos como mono de feria.
Los ojos de las otras cuatro se desorbitaron al verlas y casi saliéndose de su eje dijeron al unísono: ¡Aquí es!
La noche por fin tomaba sentido.
Con obvia dirección, poco tacto y entre risas, nos acercamos al grupo de señoritas, instalándonos como quien no quiere la cosa, al ladito, casi pegadas, con la excusa del poco espacio, acomodando las numerosas jarras puestas estratégicamente en el medio, lo suficiente visibles y apiñadas como para que sepan que con nosotras habría fiesta y que sólo bastaba una miradita de medio lado para que fueran servidas de inmediato.
La noche pasaba a ser madrugada entre música y algarabía, alguna chica del universo paralelo pidió un cigarrillo descuidado a la de la R, y otra conversaba amenamente con la más graciosa de nuestro grupete, que nos sacaba la lengua y nos guiñaba el ojo cada diez minutos.
Yo, seguía atontada, hipnotizada, mirando de reojo a la chica de la boca más bonita que la que le dibujo Gepetto a Pinoccio, que ya iba tambaleándose al baño unas diez veces a esas horas en las que seguramente ya debía estar en su casa.
Y cuando ya el humo se disipaba, las canciones se repetían, la moral se me caía y la excusa del espacio pequeño pasaba a mejor vida, ella se acercó.
Gracias Diosito – pensé – desde ahora prometo portarme bien.
Estaba en un instante, en un segundo de distracción frente a mí, bailando más torpe, más tierna, más linda, más todo, con barra de sus amigas incluida, ante la mirada sorprendida de mis acompañantes, con los ojos más cerrados que antes (si acaso existiera un nivel de poquito a bastante, en aquello que yo percibí al tenerla tan cerca).
No podía creer lo que todos mis sentidos contemplaban, me di cuenta que tal vez mi notoria insistencia al mirarla en demasía había ocasionado un usual juego de apuestas, y que ella, rebelde y caótica, había venido a mi para demostrar su desenfado. Recuerdo pensar mientras bailaba: ¡Por mí que gane! ¡Yo la ayudo!
La cercanía entre las dos se hizo una fina línea y a segundos de su boca, le susurré: ¿Quieres matarme de un infarto?
Sonrió con la sonrisa más pícara y coqueta de la que podía hacer acopio, casi cayéndose y en un beso infantil y breve desapareció como vino.
Minutos más tarde y con la actitud de “I’m the winner suckers”, me fui a casa aún con su olor a canela y trago dulce en la boca.
Unos meses más tarde la volví a encontrar, más seria, sentada en un sillón, rodeada de las mismas chicas, con cara de pocos amigos, vestida de negro, delineada fuertemente con sombras oscuras, con un trago colorido a la mitad en la mano donde llevaba una pulsera gruesa de cuero, en otra discoteca, más grande y más de moda.
¿Qué podía decirle?
Yo empezaba una relación en aquel momento con Azul y había prometido llegar temprano a casa, así que mirándola como si estuviera viéndola por última vez, me fui, pensándola en el taxi de regreso. Imaginando lo que tal vez le hubiera podido decir.
El destino teje de manera extraña y es un buen humorista, le gusta reír a nuestras expensas, y me gusta como disfruta seguramente haciendo travesuras.
Años más tarde mi querido bufón nos llevó a ser amigas, en interminables conversaciones de chat de madrugada yo fui su diario o una suerte de confidente de su historia de amor fallido, su almohada predilecta para llorar o hablar de música y películas, una innegable fiel compañera de fines de semana por algún tiempo.
Así como vino se fue otra vez, por mi manía a la sinceridad y su poca predilección a mi manera de decirla.
Varios años más tarde, en la novedad del positivo rescate de amistades del social media, regresó y esta vez, la veía sonriendo como antes, hermosa, pero con la mirada fija hacia mí, entre gestos que se me hacían demasiado familiares, en un claroscuro divinamente mancillado por su sombra bajo mis sábanas.
No podía creerlo, ella estaba allí, conmigo, entrecerrando los ojos y la boca, esa tan ansiada boca.
Dentro de ese instante efímero de sus preciosos ojos caramelo, me di cuenta que tenía dos opciones: Conformarme con una posible mediana felicidad, porque sentí que ella no eras tú, pero disfrutar divinamente de aquellas noches intoxicantes o salir corriendo, para variar.
Una vez más, el destino me dejaba las fresas en la fuente, pero me quería hacer un trueque por la crema.
Por supuesto, ella desapareció otra vez, antes de animarme siquiera a correr.
Pintura de la talentosa:Andrea Barreda